
Close

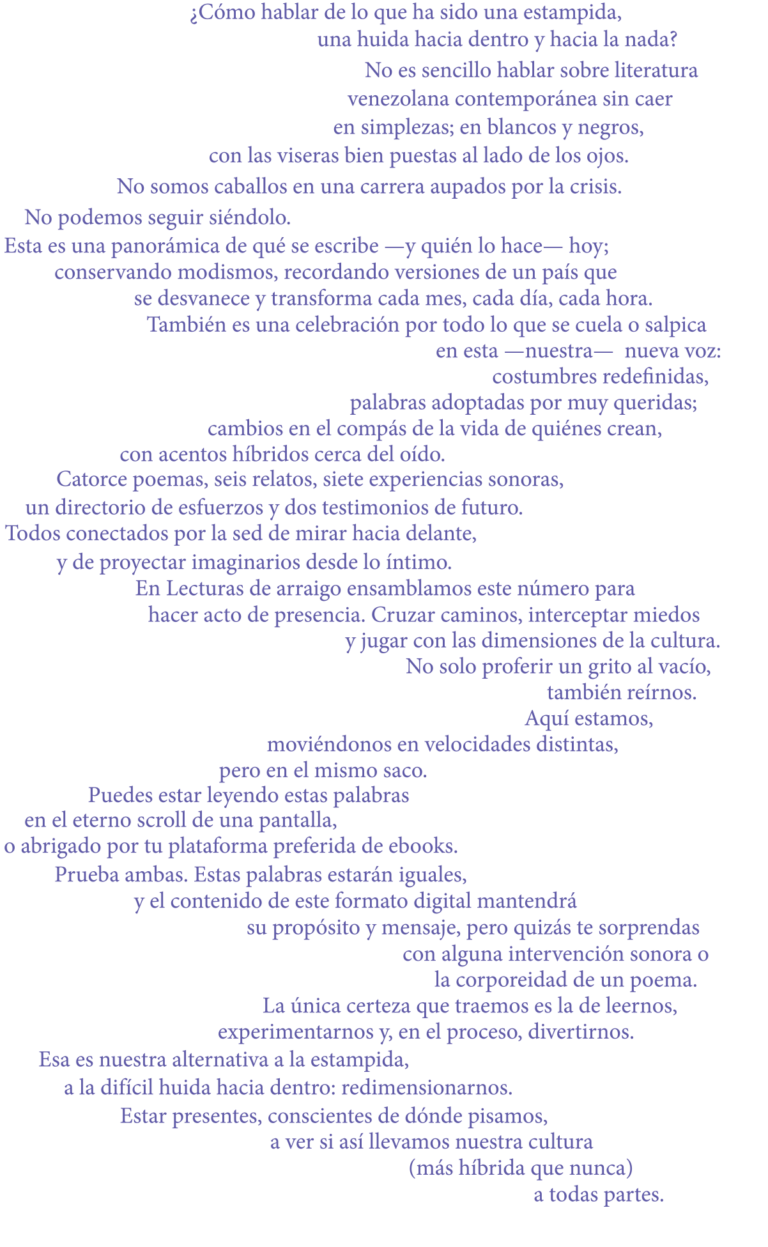
No suelo notar patrones en mis viajes. Los pasajeros son tan variados como aburridos. Un tipo hablando muy alto por teléfono, niñas yendo a comer a la costa, señoras que van al cementerio. Casi todos miran sus teléfonos. Lo que es perfecto ya que casi nadie me fastidia con lo de «por fa, ¿podría poner la radio?», o «¿tiene música en su celular?»
Últimamente solo escuchaba podcasts de jardinería. María Helena me los mostró como una alternativa a mi actitud de no quiero escuchar música. Me funcionaba para enfocarme en nuestro jardincito. Teníamos menta, perejil, cilantro, albahaca, ajíes dulces, tomates, zanahorias y su planta de marihuana. Quizá en otros tiempos hubiera podido fumarme un churro en el taxi. Lo de la marivuelta me salía mejor con Elena; escuchábamos música y nos reíamos… con María Helena era incómodo.
Después del altercado con María Helena, todo empezó a distorsionarse. La noche era distinta, homogénea: recogiendo, sin intención, nada más que niñas tristes por toda la isla.


«No tosa Chelito, no tosa»
repetía muchas veces en la voz más baja de todas.
Me desesperaba y ponía mi mano en su espalda.
Rezaba y esperaba pero el sonido siempre volvía, era tan fuerte que nos retumbaba en el pecho a las dos. Yo estaba convencida de que la curaba con tocarla y de que la gracia de Dios de la que hablaban mis tías era cierta. Con todas mis fuerzas le rogaba a la Virgen, al Santodios, a San Miguel. Sentía que con mi energía la escondía de la muerte y la guardaba en esa casa para mí.
Por las mañanas el terror desaparecía y cuando me despertaba la oía hablando bajito en la cocina, haciéndome un jugo de mora y dejándome dormir hasta tarde porque pobrecitalaniña.
Chelito se sentaba todos los días en la silla blanca en el medio de la sala a mirarlo todo, a dejar que las rayas de sus ojos se aclararan con la tristeza, a quererme, a pensar en él,
a extrañarlo.
